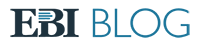Ignacio de Loyola (1491-1556) creía que la bola de cañón que le rompió la pierna era esencial para su despertar espiritual. Para Martín Lutero, fue la amenaza de un rayo. Lo que los une es que forman parte de una tradición cristiana común que enseña una lección incómoda: el sufrimiento santifica.
Las historias se encuentran a lo largo de las Escrituras y en cada iglesia en casi cualquier día. Podríamos desear que la fe creciera especialmente durante la prosperidad, pero la voz de la fe dice: “¡Jesús, ayuda!” Y esas palabras surgen con mayor naturalidad cuando somos débiles e incapaces de manejarlo por nuestra cuenta. El crecimiento puede juzgarse, en parte, por la cantidad de palabras que dirigimos a nuestro Señor, y tendemos a hablar más cuando estamos al final de nosotros mismos.
El sufrimiento santifica. Dios nos prueba para refinarnos. Esto es cierto, y saberlo puede ayudarnos a enfrentar las molestias y desafíos de la vida cotidiana. Pero este conocimiento se siente menos satisfactorio ante la muerte de un hijo, la traición de un ser querido o la victimización que te deja deshecho. Entonces, el nexo entre el problema y la bondad santificadora de Dios puede ceder gradualmente a una relación en la que tú y Dios parecen vivir en la misma casa, pero rara vez lo reconoces.
Esperamos algunos tipos de sufrimiento santificador, pero no aquellos sufrimientos que rozan lo inefable. Cuando estos llegan, la idea de que nos santifican puede parecer inútil. Aunque podríamos decir a un amigo a quien se le ponchó una llanta del automóvil: “¿Cómo te está haciendo crecer Dios a través de eso?” sabemos que nunca deberíamos hacer esa pregunta a alguien cuando “las aguas han llegado hasta mi cuello” (Salmo 69:1). El principio básico es cierto: Dios nos santifica a través del sufrimiento, pero hay formas más elegantes y personales de hablar al respecto.
La Santificación es cercanía
Un enfoque más útil primero refresca nuestra comprensión de la santificación.
Comencemos con una definición común: la santificación es el crecimiento en la obediencia. El problema surge cuando esta definición se aleja de sus anclajes intensamente personales. Cuando lo hace, el sufrimiento se convierte en el plan de Dios para hacernos mejores personas, soldados más fuertes que no retroceden después de una simple herida en la carne. Todo esto, por supuesto, suena sospechosamente como un padre que está preparando a sus hijos para que se vayan y sean independientes, lo cual es lo contrario de lo que Dios desea para nosotros. Dejado en esta forma, el principio de que “el sufrimiento santifica” erosionará la fe.
La santificación, por supuesto, es mucho más íntima. “Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios” (1 Pedro 3:18). Jesús murió para acercarnos a Dios, y nuestra obediencia sirve a esa cercanía. Desde esta perspectiva, el pecado y cualquier forma de impureza nos alejan de Dios. La santidad, o santificación, nos acerca.
Cercanía progresiva
Piensa en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Los impuros, que incluían a las naciones extranjeras y a aquellos contaminados por los pecados de otros, estaban más lejos del lugar de la presencia de Dios en el Lugar Santísimo. Los limpios estaban más cerca. Acampaban alrededor de la casa de Dios y podían acercarse libremente para adorar y ofrecer sacrificios. Los sacerdotes, sin embargo, los santos, estaban aún más cerca. Eran invitados diariamente, a su vez, al Lugar Santo, y una vez al año, en el Día de la Expiación, el sumo sacerdote se atrevía a entrar en el Lugar Santísimo. El sumo sacerdote ofrece una imagen de la humanidad como Dios la pretendía, purificada y cerca de él.
Para nosotros, hemos sido santificados de una vez por todas por la obediencia de Jesucristo (Hebreos 10:10) y nuestra fe en él. Ahora somos santos. Desde ese lugar, en el Lugar Santísimo, Dios nos invita a acercarnos aún más, y nuestra obediencia y amor por él son medios por los cuales nos acercamos. En su libro sobre Levítico, Michael Morales sugiere acertadamente la cercanía progresiva como una alternativa a la santificación progresiva.
Este patrón celestial de cercanía a través de la obediencia se desborda en el tejido mismo del matrimonio: una pareja casada ha sido acercada en sus declaraciones de compromiso mutuo, y luego, durante el resto de sus vidas, se acercan aún más a través de su crecimiento en el amor del pacto.
La soberanía tiene misterios
Con la santificación entendida de manera más personal, volvemos a nuestra comprensión de la soberanía de Dios. “El sufrimiento santifica” sugiere que Dios trae intencionalmente el sufrimiento a nuestras vidas. Ordena cada detalle. Esto es cierto, pero algunas formas de hablar sobre la soberanía de Dios pueden ser engañosas y pasar por alto el énfasis de la Escritura.
La soberanía de Dios no es una invitación a entender perfectamente cómo su poder y amor coexisten con cada detalle de nuestro sufrimiento. En cambio, su soberanía nos recuerda acercarnos a él como niños que confían en su Padre y su amor. Un niño entiende el amor, y el amor de Dios es, de hecho, una extensión insondable que nos invita a explorar. Él da ayuda y sabiduría mientras consideramos: “El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?” (Romanos 8:32).
El abuso más vergonzoso no nos separará de Dios, lo cual es ciertamente contrario a la intuición cuando nos sentimos como un marginado entre los impuros. Cuando lo veamos cara a cara, descansaremos (e incluso nos regocijaremos) en su juicio justo contra los opresores, y
seremos completamente limpiados de los actos malvados hechos contra nosotros. En otras palabras, la soberanía de Dios nos invita a confiar en nuestro Padre, quien hará todo bien, incluso en la creación misma.
Cómo Nos Atrae el Sufrimiento
Entonces, ¿cómo santifica el sufrimiento? ¿Cómo nos santifica Dios en medio del sufrimiento?
De esta manera: con compasión ilimitada, Dios corre hacia nosotros. Se acerca e ingresa en nuestras cargas. Escucha los gritos de su pueblo, lo que significa que tomará medidas (Salmo 10:14). Todo esto es verdad. Satanás querría que pensaras lo contrario, pero esto es verdad.
“Soy el siervo sufriente. Háblame”. El Espíritu te invita a ver y escuchar a Jesús, el siervo sufriente. La miseria de un siervo misterioso en Isaías 52-53 predice su historia. La última semana de la vida de Jesús en Juan 10-21 lo revela más plenamente. En Jesús, encuentras un espíritu afín que conoce tu experiencia a través de la suya. Te entiende sin que expliques los detalles. Al observarlo, notarás cómo la lista de abusos contra él cobró impulso cada día. Quizás te sorprenderá su rechazo universal y su vergüenza.
Luego, hay un giro inesperado. “Fue traspasado por nuestras transgresiones” (Isaías 53:5), es decir, por tus transgresiones. ¿Qué tiene que ver tu pecado con tu sufrimiento? Cuando Jesús tomó tu pecado, te aseguró que nada puede separarte del amor de Dios, y derribó el muro de dolor en el que Satanás, la muerte, la vergüenza, el pecado y la miseria habitaban. A esta fortaleza, Jesús anunció su desaparición.
Luego Jesús hace todo esto aún más personal. Te acerca. Te invita a hablar con él. “Derrama tu corazón” (Salmo 62:8), dice. La oración, por supuesto, puede ser mucho más difícil de lo que parece, así que te da palabras para reemplazar esos silencios inefables. Cuando lees los Salmos, casi puedes escuchar a Jesús preguntarte: “¿Es así como te sientes?” Su solicitud de que le hables es una solicitud sincera, y espera pacientemente tus palabras.
En respuesta, rompes tu silencio. Tal vez tus palabras te desconcierten, no por su honestidad, sino simplemente porque tus palabras recientes hacia él han sido tan pocas.
“Pero ¿cómo pudo el mal haber tenido tanta libertad en mi vida? ¿Por qué me escondiste tu rostro? ¿Cómo pudiste permitir…” Con estas palabras, te ha acercado. Son expresiones de tu fe en Dios. Estás siendo santificado. Lo has escuchado. La incredulidad se aparta o simplemente se enfurece; la fe responde a Dios, se acerca y pregunta, con palabras formadas por las Escrituras. Jesús mismo ha hecho estas mismas preguntas a su Padre.
Después de más palabras de ida y vuelta, Dios te invita a crecer como su hijo. “Soy tu Dios y Padre. Puedes confiar en mí.” Él te ha dado evidencia de que es confiable. Ciertamente no te olvidará ni olvidará los actos hechos contra ti (Isaías 49:16). ¿Lo crees? Esto es verdad.
Él dice: “Acércate, como mi hijo, y confía en mí”. Respondes: “Sí, creo; ayuda mi incredulidad. Confío en ti, pero por favor, dame más fe”.
Esta es una forma en que el sufrimiento santifica: nos acerca a Dios.
Este artículo fue publicado originalmente en Christian Counseling & Educational Foundation (CCEF).
Comparte en las redes