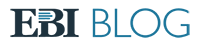En la primera parte de este estudio, exploramos dos razones fundamentales por las que la muerte de Cristo era necesaria: cumplir el propósito eterno de Dios y el cumplimiento de las profecías. Vimos cómo la cruz no fue un accidente de la historia, sino parte del plan soberano de Dios desde antes de la fundación del mundo. Jesús mismo dejó claro que su sacrificio no fue forzado, sino voluntario y profetizado en las Escrituras.
Ahora, en esta segunda parte, abordaremos una tercera razón esencial: la obediencia de Cristo a la voluntad del Padre. Su muerte no solo era necesaria en términos teológicos y proféticos, sino que también se convirtió en la demostración suprema de su fidelidad y amor hacia Dios y hacia la humanidad.
Ser obediente a la voluntad del padre
La muerte de Cristo estaba en el consejo eterno del Padre, un propósito del cual Jesús era profundamente consciente y que cumplió libre y voluntariamente. El autor de Hebreos cita el Salmo 40:6 para mostrar que la misión de Cristo era hacer la voluntad del Padre: «Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Como en el rollo del libro está escrito de mí» (He. 10:7). Y «en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre» (He. 10:10). La obediencia y el compromiso inquebrantables de Jesús para con la voluntad de su Padre quedan demostrados en el huerto cuando él ora tres veces: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú» (Mt. 26:39, 42, 44).
Surge entonces una pregunta lógica; ¿estaba Dios obligado a mandar a Jesús a la cruz? John Murray menciona y analiza dos puntos de vista.[1] El primero es el llamado punto de vista de la necesidad hipotética. Éste afirma que Dios pudo haber utilizado otros medios para salvar a las personas sin la existencia de una expiación o satisfacción penal. Pero que Dios quiso emplear el método de la expiación por poseer mayores ventajas y porque su gracia se expondría de forma más prodigiosa. Este punto de vista afirma que no hay nada en la naturaleza de Dios que exija una expiación por sangre; sino que el medio para la salvación es sencillamente una cuestión ligada a la voluntad divina.
Murray expone un segundo punto de vista que es aun mejor. Él lo llama el punto de vista de la necesidad absoluta. Este punto de vista sostiene que una vez que Dios decidió, en su misericordia, salvar al mundo, fue necesario hacerlo a través de la muerte de su Hijo. Esto se debe a las perfecciones morales de la naturaleza de Dios, es decir, su santidad, justicia y rectitud. Al ser esto cierto, la expiación por el pecado requería una base perfecta e infinitamente ética. Una satisfacción penal basada en una ética eterna y una moralidad infinita era la única solución. Dios no estaba en la obligación de salvar a los pecadores, pero se vio consiguientemente obligado a enviar a Jesús a la cruz cuando se propuso, en su misericordia, salvar a todos los que creyesen.
La necesidad del sacrificio de sangre o satisfacción penal vicaria se ve a lo largo de las Escrituras, pero el autor de Hebreos la resume de forma sucinta en dos fragmentos. Uno dice, «Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos» (He. 2:10). El término «convenía» (prepei) significa correcto y apropiado. El otro fragmento está en Hebreos 2:17: «Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos…, para expiar los pecados del pueblo». La frase, “debía ser” es la traducción de la palabra griega opheilo, que significa estar obligado a, deber, estar endeudado, un deber, algo que se debe. Lo que debe hacerse para aplacar la ira de un Dios santo y justo (propiciación) es tener una base ética para cualquier mitigación de pecados.
Existen tres factores dentro del punto de vista de la necesidad de la expiación de Cristo, y todos están relacionados con las perfecciones de la naturaleza de Dios. (1) La naturaleza del pecado en cuestión y la necesidad de juzgar ese pecado exigía una expiación semejante. El demérito intrínseco del pecado, como violación de la santidad inmutable de Dios, exigía una expiación sustitutiva. Los injustos, cuyos pecados Pablo cataloga en una lista deprimente, son completamente culpables porque «…habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte…» (Ro. 1:32). Refiriéndose a la ley de Moisés, que en el mejor de los casos es una expresión parcial de la ley moral eterna de Dios, el autor de Hebreos tenía el mismo concepto del demérito intrínseco del pecado. «Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande?» (He. 2:2). El pecado exige una retribución justa, un castigo que se corresponda con el delito. Como el pecado contra un Dios infinito hace que también su retribución sea infinita, debía llevarse a cabo una expiación infinita con una base verdaderamente ética. En el período de la tribulación escatológica, cuando se derrama la tercera copa de la ira, se declara con total claridad el testimonio del demérito del pecado: «Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre; pues lo merecen» (Ap. 16:5-6).
Si utilizamos por tanto la ley de Moisés como una suerte de paradigma de la ley moral eterna de Dios, nos percatamos de que el código mosaico poseía castigos inseparables. Había sanciones adjuntas a la ley que se llamaban «la maldición de la ley» (Gá. 3:10, 13). Esto no significa que fuese una maldición vivir bajo esa dispensación, o que la Ley en sí misma fuese una maldición; de hecho era santa, justa y buena (Ro. 7:12) y se debía observar de forma correcta (1 Ti. 1:8; la Ley era buena pero debía usarse «legítimamente»). La «maldición de la Ley» significaba que los que estaban bajo la Ley y estaban sujetos a todos sus mandamientos («todos los que dependen de las obras de la ley»; Gá. 3:10) estaban también sujetos a sus castigos. Lo mismo se aplica también a la ley moral eterna de Dios; cada criatura está sujeta a sus principios inalterables de perfecta ética. Esto es necesario para establecer una distinción entre Creador y criatura. Todos los seres racionales creados están sujetos a la expresión inalterable de la santidad, justicia y rectitud de Dios, y están sometidos al castigo infinito que trae como consecuencia la transgresión de dicha ley. Dios, el Creador, reacciona de forma constitucional ante cualquier elemento de la creación que sea diferente de su propia perfección moral. Una vez que Dios, en su misericordia, decidió salvar a los pecadores, surgió la necesidad de hacer un pago sustitutivo por ellos. Y eso solo podía hacerlo Su Hijo.
(2) La justificación, en su sentido primordial es la declaración de que existe Alguien que es perfectamente justo, y esto incluye el tratamiento que ese Alguien merece. La justificación que Dios consideró para salvar a los pecadores necesitaba la expiación del Hijo de Dios para proveer una justicia adecuada. Dios expone este principio como la contraparte ética de su compasión y misericordia. Él es quien «…guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado» (Éx. 34:7; ver 23:7). El profeta Habacuc dice de forma parecida, «Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio» (Hab. 1:13). La pureza de Dios, y su santa justicia constituyen la base a la hora de lidiar con los pecadores y el pecado.
Existe un gran número adicional de pasajes que enseñan esta verdad. Y como este aspecto del carácter de Dios es extremadamente importante al ser fundamental para la expiación, merece que profundicemos un poco más en él. El vínculo entre los textos siguientes y la idea de una base ética para la expiación, especialmente de la necesidad de una justicia adecuada, deben ser evidentes, por ello solo brindaremos las citas bíblicas (Gn. 18:25; Jos. 24:19; Sal. 5:4-5; 9:4b-5; Sal. 119:137; Hch. 17:31; Ro. 2:5; 3:5-6; Ap. 16:5-6).
Queda claro a través del testimonio de las Escrituras que para que Dios declare a un pecador creyente como justo debe atribuirle perfección o justicia. Esto se debe a que una justicia adecuada exige una base ética en la justicia absoluta de la persona de Dios. Esta justicia, por supuesto, solo podía alcanzarse al enviar Dios a su Hijo en una misión de satisfacción vicaria, y al ganar el Hijo el mérito infinito a través de una obediencia perfecta.
(3) El patrón de las ofrendas levíticas hizo que la expiación de Cristo fuese necesaria. Por lo general se cree que el sacrificio de Cristo se basó en las ofrendas levíticas; pero se trata de todo lo contrario. Las ofrendas levíticas se basaron en el plan de acción eterno de la salvación en Cristo; las funciones del tabernáculo y el templo terrenales fueron «figuras de las cosas celestiales» (He. 9:23). Y aunque era necesario que estas figuras se purificaran con la sangre de toros y cabras, las cosas celestiales necesitaban «mejores sacrificios que estos» (He. 9:23). Las cosas celestiales, de hecho, necesitaban una «mejor sangre» de la que caracterizaba a los sacrificios terrenales, es decir, «la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios» (He. 9:14).
Mientras el tabernáculo terrenal permaneciese no habría fin para los sacrificios de la salvación. Una expiación definitiva del pecado no sería posible hasta que se llevara a cabo el sacrificio infinito y final. Todos los creyentes del Antiguo Testamento hasta la llegada de Cristo «…aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido; proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros» (He. 11:39-40). Se llevó a cabo una expiación final y permanente por el pecado cuando Cristo, de una vez y por todas, «se presentó… por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado» (He. 9:26). Esta fue la mejor sangre que purificó las cosas celestiales, de las cuales las cosas terrenales eran simples figuras.
Estos tres factores muestran que no solamente la satisfacción penal es consonante con el carácter de Dios, sino que existe una prioridad teológica divina para la satisfacción penal que se hace a través del derramamiento de sangre. Francis Turretin, un teólogo del siglo dieciocho, vio esto con claridad. Él apunta que, (1) «la justicia de Dios no habría podido ser satisfecha, ni nuestra liberación se hubiese podido llevar a cabo de ninguna otra manera».[2] «Dios no puede negar su propia justicia».[3] Una justicia infinita exigía un rescate infinito, el cual sólo puede hallarse en el Hijo de Dios. Y (2) si la redención podía lograrse de forma sencilla, como a través de un simple decreto o de «una simple palabra», ¿por qué un Dios supremamente sabio lo hizo de esa manera? Su sabiduría y bondad lo hicieron de la única manera posible.[4]
Este artículo es un extracto del libro Teología sistemática del Nuevo Testamento, publicado por Editorial EBI.
[1] John Murray, Redemption Accomplished and Applied (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1955), 9-18.
[2] Francis Turretin, Institutes of Elenctic Theology, trad. George Giger, ed. James T. Dennison, Jr., 3 tomos (edición reimpresa, Phillipsburg, NJ: Presbyterian & Reformed, 1992), 1:302.
[3] Ibid.
[4] Ibid.

La Teología Sistemática del Cristianismo Bíblico de Rolland McCune es una lectura obligada para aquellos que desean ir más allá de lo básico de la doctrina bíblica. McCune aporta un fuerte énfasis en la base exegética para cada doctrina y enseñanza. Este libro es muy atractivo y comprensible. Incluso las doctrinas complejas están escritas de una manera clara y concisa para cualquier lector.
Comparte en las redes