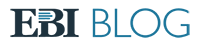Primero que nada, permítame sincerarme y confesar que escribo este artículo con algo de aprensión por ciertas reacciones que pueda provocar. Me explico: En mi juventud, viví una situación muy difícil en mi casa por varios años y solo por la gracia de Dios en Cristo, finalmente he podido entender lo que significa el perdón de acuerdo a la Biblia. Por años, tanto yo como mis hermanos, nos creíamos víctimas, sin darnos cuenta de que nuestras propias vidas estaban llenas de pecado. El día más liberador en mi lucha por el perdón fue cuando, a la luz de la santidad de Dios, me di cuenta de que no soy víctima, sino que soy un miserable pecador en necesidad de la gracia. Por ende, si el contenido de este artículo le parece golpeado, demasiado directo, o que carezca de compasión, quiero que sepa de antemano que no fue la intención. Estoy convencido hasta lo más profundo de mi alma, de que es la verdad y que solo así seremos libertados de la esclavitud enredadora del pecado y entenderemos el perdón desde la perspectiva de Dios.
Durante los primeros años caminando con Cristo, recuerdo leer y escuchar a menudo la necesidad de perdonar entre el vocabulario cristiano de mi nueva fe. De hecho, ya que usted y yo nacimos (relativamente hablando) en la misma generación, se ha de suponer que hemos escuchado algo semejante. Fuimos instruidos en las mismas razones populares tanto en la necesidad como en la metodología del perdón de los libros motivacionales que llenan los estantes principales de las librerías cristianas. La lección popular suele reducirse a la siguiente frase:
“El rencor esclaviza y, por ende, el perdón te libera más a ti que a la persona a quién perdonas. Así que, hazlo por ti y no tanto por el ofensor”.
A primera vista, hay apariencia de sabiduría en dicho refrán, sin embargo, ahora estoy convencido de que no solo carece de respaldo bíblico, sino que es contrario a la suma del corazón de las Escrituras. A la luz de un contraste entre la condición humana ante nuestro santo Dios y las corrientes sociales de la actualidad, parece promover el humanismo nebuloso, característica de nuestros tiempos, más que representar una perspectiva teológica del perdón.
Cuando examinamos la santidad de Dios, lo vil de nuestro pecado, y la maldición que llevó Cristo en nuestro lugar por perdonarnos, ya no podemos considerarnos el célebre mártir por perdonar una simple ofensa que hace un pecador a semejante pecador. De hecho, el mismo rencor por una ofensa a mi persona ofrece un pronóstico de un grave error en mí, dejando en evidencia mi propio pecado. Pero me estoy saliendo del orden. Primero veamos un poco del perdón de acuerdo con las Escrituras.
Con el fin de conocer la teología del perdón, primero veremos el pecado por lo que es, y también nuestra participación en ello. Solo así, nos veremos como Dios nos ve para poder responder de una manera que le glorifica, en vez de buscar nuestra versión relativa y distorsionada de “justicia”.
En nuestro mundo hispanohablante, lamentablemente se suele reducir una ofensa a un “malentendido” incluso en círculos cristianos. Estimado lector, si solo hacemos un inventario mental de las veces que hemos estado en situaciones difíciles con otras personas, seguro cobraremos memoria de las veces en que pretendimos solucionarlas (o justificarlas) concluyendo que solo hubo un malentendido. Primero que nada, el cristiano está obligado a desechar semejante léxico porque en la mayoría de los casos, es deshonesto. Si toda ofensa se debe a un malentendido, entonces no hubo pecado, sino simplemente una falla en la comunicación. Sin embargo, la mayoría de las ofensas, tanto las que hacemos a otros como las que nos hacen, honestamente hablando, se deben al pecado. Hemos de llamarlo por lo que es. Y el pecado hacia otra persona es trágico, terrible, y nada menos que traición.
El Salmo 51 nos ofrece un oportuno vistazo al momento en que David reconoce su pecado con Betsabé y su esposo por lo que es, solo después de taparlo por un tiempo no identificado. Lo primero que podemos notar es su total desesperación. David no fue víctima de circunstancias, tampoco tiene una lista de males que le hicieron para justificarse.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado (Salmo 51:1-2)
David reconoce que su pecado no es un error, tampoco un “malentendido”, y mucho menos que fue víctima de seducción.
Yo reconozco mis transgresiones; siempre tengo presente mi pecado (Salmo 51:3).
Las múltiples veces que hemos pecado contra alguien, lo primero que tenemos que reconocer es que hemos pecado contra Dios.
Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos (Salmo 51:4).
Nuestro pecado resulta ser fundamentalmente pecado contra Dios por razones más allá que expresiones meramente poéticas del presente género literario de los Salmos, sino se trata de un asunto de suma seriedad. No solo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios (Gn. 1:26-27), sino que somos la imagen de Dios (1 Co. 11:7). Entre las riquezas de las profundidades que transmite dicha identidad revelada y gloria otorgada (Sal 62:7), también exige reconocimiento por nuestra parte de su peso transcendental. Nosotros reflejamos ante la creación material y los seres angélicos (1 Co. 11:10) unos atributos de Dios[1].
Cuando pecamos, de alguna manera pregonamos blasfemias y herejías respecto el carácter de Dios. Cuando miento, de alguna manera predico ante la creación benefactora de Dios que su Creador es mentiroso. Por eso hemos introducido el término “traición” con relación al pecado. Los serafines alrededor del trono de Dios cubren sus pies y rostros al clamar incesantemente “santo, santo, santo” (Is. 6:2-3), mientras que en las imágenes de Dios en el planeta tierra, gritamos “pecador, pecador, pecador”. No es de sorprendernos que Isaías experimentó el peso no solo de su pecado, sino también el del pueblo al ser privilegiado con esta visión de la gloria de Dios revelando su santidad. No le quedaba de otra que decir, “¡Ay de mí¡ que soy muerto..” (Is. 6:5). Tanto David, como Adán, Eva, Isaías, usted y yo, tenemos la tendencia de relativizar nuestro pecado hasta verlo a la luz de la santidad de Dios.
Hay dos maneras en que Dios nos muestra su santidad a la luz de nuestros pecados. Una manera es cuando nos la revela en esta vida, y se trata de su gracia y misericordia para que nos arrepintamos. La otra será en el Gran Trono Blanco, y se tratará de su juicio para todo aquél que no fue perdonado por Cristo en su vida terrenal. Por ende, cualquier oportunidad para ver nuestro pecado por lo que es mientras vivamos se nos presenta con esperanza y debemos verlo así. Y esta esperanza se debe a la obra de incalculable gracia por nuestro Señor y Rey Cristo Jesús.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero (Gál. 3:13).
Una vez que podamos, por la gracia de Dios, apreciar el peso de la gloria que nos espera a pesar de lo que merecemos por nuestra traición y sus consecuencias voluntariamente tomadas por Cristo, apenas podremos empezar a hablar del perdón entre nosotros.
Con eso en mente, volvamos a la cuestión del perdón por una ofensa. El refrán, “el rencor esclaviza y, por ende, el perdón te libera más a ti que a la persona a quién perdonas. Así que, hazlo por ti y no tanto por el ofensor” tiene que ser desechado por completo. Primero que nada, no perdonamos por nuestra ventaja personal, sino perdonamos porque fuimos perdonados de transgresiones infinitamente más viles. Nadie nos ha podido hacer un mal que se compara con la manera en que hemos pecado contra Dios. Sin embargo, Dios en Cristo, nos ha perdonado.
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores (Mat. 5:12)
A la luz de nuestra acumulación pasada, presente, y futura de pecados no cuantificables por cálculos humanos contra la santidad de Dios, ¿cómo se compara con un pecado hecho de parte de un pecador a otro? Ya que Dios nos ha perdonado completamente en Cristo, ¿cómo no he de perdonarte a ti, mi hermano?
“…no perdonamos por nuestra ventaja personal, sino perdonamos porque fuimos perdonados de transgresiones infinitamente más viles”.
Ya no es una cuestión que trata con si uno merece perdón, ni siquiera si lo desea. Se trata de reflejar, como imágenes de Dios, el perdón inmerecido de Dios con nosotros y proyectarlo hacia otros. En Cristo, podemos dejar de solo usar la imagen de Dios para ofender a Dios y con nuestra nueva naturaleza, tener la oportunidad de reflejar el perdón de Dios que tuvo con nosotros al perdonar a otros. Nosotros no perdonamos para librarnos del rencor. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestro rencor desbalanceado con nuestro propio pecado. No somos víctimas, sino victimarios y el evangelio es nuestra única esperanza de gloria.
Por supuesto, una ofensa nos duele. Por la gracia de Dios tenemos su consuelo y paz para ser sanados. De hecho, la Biblia prescribe pasos para tomar en estos casos, especialmente entre la familia de Dios para comunicar la ofensa al ofensor (Mt. 18:15-22) y buscar reconciliación (y viceversa – Mt. 5:23) pero el perdón no se trata de lo justo, sino de reflejar a Dios y siempre considerar una ofensa a la luz de su perdón hacia nosotros (Mt. 18:23-25). El secreto del perdón es realmente la teología del perdón y la verdadera liberación solo es en Cristo, justicia nuestra.
“Nosotros no perdonamos para librarnos del rencor. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestro rencor desbalanceado con nuestro propio pecado. No somos víctimas, sino victimarios y el evangelio es nuestra única esperanza de gloria”.
[1] Para ver más sobre los atributos de Dios que reflejamos, recomiendo un estudio sobre la teología sistemática para ver los atributos comunicables e incomunicables de Dios. Aunque se suelen presentar en estas dos categorías, creo que las Escrituras presentan una gama de atributos entre los comunicables e incomunicables en vez de una dicotomía entre los dos.
Comparte en las redes