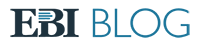A finales de los años 90, y frente al devenir del cristianismo en Estados Unidos, el pastor y escritor James Montgomery Boice (1938-2000) afirmó que, “[las iglesias evangélicas] intentan hacer la obra de Dios a la manera del mundo. Buscan la sabiduría del mundo, abrazan la teología del mundo, siguen la agenda del mundo, y emplean los métodos del mundo”.[1] Hoy, varias décadas después, la alertadora descripción sigue vigente. Frente a los nuevos desafíos del pensamiento posmoderno, la iglesia del siglo XXI redefine conceptos, modifica estrategias, y renueva sus métodos. Su propósito es ser relevante e impactar al mundo. Pero, en lugar de permanecer en la eterna e inmutable verdad de Dios, muchas comunidades cristianas se deslizan ofreciendo algo más “actual” para la sociedad contemporánea. La iglesia sucumbe ante el mundo. Pretendiendo impactar al mundo, es profundamente impactada por él.
Entonces, ¿cómo ser una iglesia que impacte al mundo y no muera en el intento? El apóstol Pablo responde a esta pregunta en la primera sección de su carta a la iglesia de Corinto, donde podemos observar tres verdades esenciales que deben modelar el ministerio de la iglesia.
La sabiduría es de Dios
Es común escuchar en nuestros días que necesitamos integrar ciertos conocimientos sociológicos o psicológicos al ministerio de la iglesia para poder ser más eficaces. Las conclusiones humanas sobre el comportamiento y la problemática del hombre parecen ser cruciales en la labor pastoral. Así, la sabiduría humana modela el ministerio de la iglesia.
Este era uno de los problemas en Corinto. Los corintios amaban la sabiduría de los hombres y se gloriaban como si tuviesen algo que Dios no tenía (1 Co. 3:18-21). Seguían a los sabios y entendidos de la sociedad. Se admiraban de sus conclusiones, y confiaban en sus criterios.
Por eso, el apóstol Pablo afirma con rotundidad, “la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios” (1 Co. 3:19). Es vana, desaparece con el tiempo, no es estable. Es tan necia que hasta cae en su propia trampa. El entendimiento del hombre es tan limitado que sus razonamientos son inútiles y se desvanecen. La sabiduría de este siglo es pasajera (1 Co. 2:6). ¿Por qué confiar, entonces, en tal sabiduría?
La sabiduría es de Dios. Obviamente, él es supremo y omnisciente. Y él es quien hace que la sabiduría de este mundo sea necedad (1 Co.1:20). Pero aún si hubiese algo necio de Dios, sería más sabio que los hombres, y si hubiese algo débil de Dios sería más fuerte que los hombres (1 Co.1:25). ¡No hay lugar a dudas! Nada es más sabio ni nada es más eficaz.
Por tanto, “nadie se jacte en los hombres” (1 Co. 3:21). No nos envanezcamos creyendo que la sabiduría del hombre tiene algo que añadir o aportar a la iglesia de Dios. Tenemos todo cuanto necesitamos en la sabiduría de Dios. Como dice Pablo, “todo es vuestro … y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios” (1 Co. 3:22-23). No necesitamos la sabiduría humana porque lo tenemos todo en Cristo.
La iglesia impactará al mundo en la medida en que reconozca que la sabiduría es exclusivamente de Dios.
La salvación es de Dios
En algunos círculos cristianos, hablar de salvación es hablar del hombre. Es como si la obra salvífica tuviese como centro de atención al ser humano, y Dios salvase porque el hombre es importante y de mucho valor. Con este pensamiento, algunos de los corintios estaban envanecidos (1 Co. 4:18). Se jactaban de su espiritualidad (1 Co. 1:29), y manifestaban alardes de grandeza y autosuficiencia (1 Co. 4:8) pensando que su sabiduría estaba relacionada con su salvación.
Por eso Pablo les exhorta, “considerad, hermanos, vuestro llamamiento; no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles” (1 Co. 1:26). El llamado a la salvación no depende de nuestra sabiduría o estatus social. No hay nada en el ser humano que condicione la salvación de Dios. Sino que, “Dios ha escogido lo necio … Dios ha escogido lo débil … y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios” (1 Co. 1:27-28). Pablo enfatiza tres veces que Dios escogió soberana e incondicionalmente. No fue porque unos eran más sabios, o más piadosos, o lo merecían más, ni siquiera porque tenían fe. Dios los llamó porque él los escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo (Ro. 8:30; Ef. 1:4-5). Como él dice, “por obra suya” (1 Co. 1:30). Es por causa de Dios que estamos en Cristo.
De manera que, “nadie se jacte delante de Dios” (1 Co. 1:29) y si te glorías, hazlo en el Señor (1 Co. 1:31) porque él merece toda la gloria. El ser humano es totalmente incapaz de ser salvo y solo la obra soberana de Dios puede darle salvación.
Esta verdad esencial modela lo que hacemos como iglesia, porque no ofrecemos un ministerio humanista centrado en satisfacer al hombre, sino un ministerio que exalta la soberanía de Dios. Así no seremos una comunidad que se gloría en sus logros y capacidades, sino la iglesia de Dios que anhela su gloria.
La predicación es de Dios
El cristianismo posmoderno promulga la idea de que no necesitamos predicación. Dicen que los tiempos han cambiado y tal anticuado método ya no es atrayente ni pedagógico para la audiencia contemporánea. Es necesario alcanzar a las personas con nuevas técnicas y con un mensaje contextualizado al siglo que vivimos. Sin embargo, la Escritura afirma que la predicación es de Dios.
En primer lugar, es Dios quien define el contenido. Aun cuando los corintios estaban embelesados con la retórica y la elocuencia de las palabras (1 Co. 2:4), el apóstol Pablo no proclamó lo que deseaban oír, sino que nada se propuso saber “excepto a Jesucristo, y éste crucificado” (1 Co. 2:1-2). Su misión fue predicar a Cristo, el evangelio, la cruz de Cristo (1 Co. 1:17). Pablo no satisfizo a la audiencia con lo que ésta buscaba, sino que les predicó a Cristo crucificado aun cuando ese mensaje era repulsivo para la sociedad (1 Co. 1:23).
En segundo lugar, es Dios quien define la forma. El apóstol no confiaba en su habilidad, oratoria o capacidad de convencer. De hecho, su predicación no fue “con palabras elocuentes” (1 Co. 1:17) ni “con palabras persuasivas de humana sabiduría” (1 Co. 2:3-4). Pablo se limitó a predicar, es decir a proclamar como un heraldo (1 Co. 1:21, 23; 2:4).
El heraldo era el encargado de anunciar los mensajes de otro, generalmente del rey. Debía vocear el mensaje tal y como lo había recibido, sin añadir sus propias opiniones. No debía adaptarlo a la audiencia para conseguir resultados, como hacían los oradores de la época. Así debe ser la predicación del mensaje de Dios, como heraldos de Dios. La verdad de Dios se proclama, no se debate.
Pablo predicó como heraldo y no esperó que sus palabras convencieran a la gente, sino que lo hiciera el poder del Espíritu Santo (1 Co. 2:4). Porque es el Espíritu Santo quien convence y quien revela el entendimiento del evangelio (1 Co. 2:14). Él usa la palabra de Dios para vivificar y traer fe al incrédulo (Ro. 10:17). De manera que la fe no sea fruto del convencimiento humano sino del poder regenerador de Dios por medio de su Espíritu (1 Co. 2:5).
La predicación es lo que Dios ha establecido. Y la iglesia impactará al mundo en la medida que proclame fielmente la verdad de Dios, no confiando en sus habilidades y estrategias sino descansando en el poder del Espíritu de Dios.
Conclusión
¿Queremos ser una iglesia que impacte al mundo? Reconozcamos que la sabiduría es de Dios. No necesitamos redefinir conceptos o integrar otras ideologías en el ministerio. Reconozcamos que la salvación es de Dios y es para su gloria. El hombre no es el centro del plan de Dios. Y reconozcamos que la predicación es mandato de Dios, vigente y eficaz en el poder del Espíritu. Seamos una iglesia que impacte al mundo.
[1] James Montgomery Boice, Whatever Happened to the Gospel of Grace? Rediscovering the Doctrines That Shook the World (IL: Crossway, 2001), p. 21.
Comparte en las redes