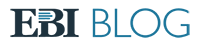Tras el “black friday” y el “cyber monday”, en estos días los escaparates en los centros comerciales, analógicos y digitales por igual, se hacen eco de la llegada del adviento tratando de extender lo más posible la temporada navideña. Sin embargo, esta conmemoración está muy lejos de tratarse de una moda, y su origen no es resultado de una estrategia de mercadotecnia más.
Algunos historiadores datan el primer adviento en el siglo IV, cuando un grupo de responsables de iglesias reunidos en la ciudad de Zaragoza decidieron congregar a sus fieles unos días antes del día de Navidad con el fin de prepararse espiritualmente para ese momento. Es cierto, los cristianos siempre tenemos ganas de celebrar la Navidad. Pero no precisamente porque tengamos un interés particular en comer dulces o en comprar regalos, sino porque se trata de una oportunidad única de recordar la venida al mundo del Salvador. Y es que, particularmente en tiempos de tribulación y desconcierto como los que hoy nos toca vivir, meditar en el nacimiento del Señor Jesucristo supone un bálsamo para el alma y aliento para el corazón.
En el primer capítulo de su primera epístola, el apóstol Pedro señala a todos esos profetas del pasado que dedicaron sus vidas a predecir y anunciar un mensaje extraordinario: la venida, la manifestación, el advenimiento del anhelado Mesías. Son cuantiosos los pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en los que se predice la aparición del deseado redentor muchos siglos antes de que esta fuera una realidad. Cada uno de esos voceros entendió que su vida y ministerio no eran un fin en sí mismo (1 Pe. 1:12). Pero eso no les impidió esforzarse en cumplir con ahínco y excelencia la tarea que se les había encomendado, inquiriendo e indagando diligentemente la voluntad de Dios (1 Pe. 1:10). Aun cuando en ocasiones este anuncio les provocase cierta perplejidad, concluyeron que lo que Dios permite en la vida de su pueblo, aun la humillación y sufrimiento de su Hijo (1 Pe. 1:11), responde a un designio que siempre redunda en su propia gloria. Y, por tanto, en el bien de sus criaturas.
Estas verdades preciosas refulgen e iluminan todo el firmamento y despiertan la admiración de los seres celestes, quienes las contemplan con fascinación y profundo interés (1 Pe. 1:12). No podría ser de otro modo, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos (Ga. 4:4–5).
A lo largo de estos versículos, Pedro nos habla de herencia, de cielo, de esperanza, de últimos tiempos o de revelación (apocalipsis). Pero lo que supone terreno resbaladizo para algunos, no es sino roca firme para un apóstol que desea aportar certezas a los que caminan por la senda de la duda y la persecución. Mientras llega la consumación de los tiempos, y particularmente al atravesar el valle de sombra de muerte, necesitamos recordar que el Dios de la historia no opera arbitrariamente. Y aunque, en ocasiones, sus propósitos trascienden nuestra capacidad de entender la realidad, podemos confiar en que él todo lo hace bien.
Esta época de adviento nos permite recordar que la compasión divina para con los pecadores no se limita a un tiempo pasado, sino que se prolonga hacia la eternidad. De ninguna manera puede ser reducido a las fechas, calendarios de chocolate o ceremonias que algunos intentan vendernos (o imponernos). Estamos ante el mayor fenómeno que el universo haya experimentado jamás. En la persona de Jesucristo, el Dios eterno se hizo hombre para salvar a los hombres. Aquel que era rico, por amor a vosotros, se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos enriquecidos (2 Co. 8:9) haciendo posible lo que resultaba imposible: alcanzar la salvación de nuestras almas y disfrutar de plena comunión con un Dios tres veces Santo.
En palabras de Martín Lutero: “Dios no quiere salvarnos por nuestra propia justicia, sino por una ajena, una que no se origina en nosotros, sino que nos viene desde más allá de nosotros, una que no surge de la tierra, sino que desciende del cielo”. En estos días, anticipamos un legado indestructible obtenido como resultado de la venida a este mundo de un inocente bebé. Uno que nació y vivió de manera perfecta con el fin de certificar por medio de su muerte y resurrección de entre los muertos la salvación de todos los que se acercan a los pies del Calvario para, humillados y contritos de corazón, confesar que son muchas nuestras iniquidades, pero su justicia es suficiente a los ojos de Dios. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados (Mt. 1:21), y así lo hizo y lo seguirá haciendo hasta que regrese para reinar por los siglos.
“Dios no quiere salvarnos por nuestra propia justicia, sino por una ajena, una que no se origina en nosotros, sino que nos viene desde más allá de nosotros, una que no surge de la tierra, sino que desciende del cielo”.
Martín Lutero
La gratitud por lo sucedido en el pasado, y la confianza en cuanto al futuro, motivan y apremian al creyente a vivir su presente de acuerdo a su posición en Cristo. Nuestra mira está puesta en lo que vendrá y lo que vivimos en la carne lo hacemos sabiendo que pronto estaremos con Él. Porque aquel que vino volverá y no tardará.
Mientras tanto, enfrentamos las dificultades con gozo y esperanza, honrando al único que es poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día. ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! (Lc. 2:14). Cuando entendemos esto, y a este lado de la cruz, el adviento se convierte en un tiempo tan hermoso como necesario.
Comparte en las redes