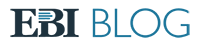Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: ¡Consumado es! E inclinando la cabeza, entregó el espíritu (Juan 19:30)
Existen pocas realidades tan ordinarias como lo es la muerte. A pesar de los avances tecnológicos y el conocimiento acumulado, todo ser humano afronta, sin excepción, un destino inevitable. En palabras del poeta: “Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir”.[1] Más tarde o más temprano, cada uno de los seres vivos que pueblan la tierra surcamos una misma desembocadura sin puente alguno en el que detenerse o desviarse. Y, sin embargo, en este día recordamos la muerte de un hombre, Jesucristo, como un hito extraordinario. ¿Por qué?
Una muerte extraordinaria
Antes de ser sentenciado, y en cuestión de algunas horas, el “caso” de Jesús pasó por las distintas jerarquías judiciales de la época. Hasta tres tribunales (religioso, civil, y militar), cada uno a su manera, participaron de un proceso viciado desde el principio por los espurios intereses de sus acusadores. Pero lo extraordinario de la muerte de Cristo no se halla en lo irracional e impropio de su condena. Jesús no fue el primero ni sería el último hombre en ser acusado injustamente.
Judíos y gentiles, enemigos irreconciliables, se congraciaron durante unas horas en aquella tarde de viernes con el fin de escarnecer e injuriar a uno que, a pesar de los desprecios, no contestó ni se defendió de los insultos. Sin embargo, lo extraordinario de la muerte de Cristo no se encuentra en las burlas de sus captores. Y es que Jesucristo no ha sido el primero ni será el último hombre en ser despreciado públicamente.
El mismo que había sido recibido con honores en Jerusalén por toda una multitud saldría de esta misma ciudad, solamente unos días más tarde, para sufrir un castigo verdaderamente macabro. No obstante, lo extraordinario de la muerte de Cristo tampoco responde al método de ejecución que se empleó para acabar con su vida. Es evidente que Jesucristo no fue el primero ni sería el último hombre en ser crucificado salvajemente.
Hasta aquí, sin duda, una muerte digna de mención, pero Cristo mismo apunta a lo verdaderamente extraordinario de la misma. En el momento final, desde la aquella cruz, y aun a pesar del dolor y la angustia, un grito tan agónico como lúcido salió de su boca: ¡Consumado es! Tan solo una palabra en el original. Pero suficiente, como diría Spurgeon, “para atravesar todos los siglos de profecía, penetrar la eternidad del pacto, y anticipar las glorias eternas”.[2]
En el momento final, desde la aquella cruz, y aun a pesar del dolor y la angustia, un grito tan agónico como lúcido salió de su boca: ¡Consumado es!
Una misión extraordinaria
Que Jesús terminara clavado en un madero no responde a un hecho desafortunado, fruto de la envidia de los fariseos o el temor a una revuelta contra Pilato. La muerte de Cristo no fue un accidente. En palabras de Stott: “No lo mataron; murió, entregándose voluntariamente para cumplir la voluntad de Su Padre”.[3] Esto es lo que el Buen Pastor enseñó a propios y ajenos sin tapujos ni disimulos: “Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre” (Jn. 10:18).
Expresiones tan enfáticas como “debe padecer” o “es necesario” son las que Jesús empleó para anunciar a sus discípulos cuál era el objetivo final de su misión (Lc. 9:22; Mr. 8:31). Tanto es así que Pedro, el mismo que se disgustaba cuando oía hablar a Jesús acerca de su muerte (Mt. 16:21-22), terminó por hacer de ella el elemento central de su proclamación (Hch. 2:23; 4:27-28). En uno de sus sermones más célebres, el apóstol, dirigiéndose a los mismos que un día celebraban la crucifixión de Cristo, les dijo: “Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas: que su Cristo debería padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor” (Hch. 3:18–19).
Jesús clamó “consumado es” porque llevó a cabo aquello que lo había traído a esta tierra: “dar su vida en rescate por muchos” (Mr. 10:45) cumpliendo, así, lo anunciado muchos siglos antes de su nacimiento (Is. 53:9). El Cordero de Dios cargó con todos nuestros pecados (Jn. 1:29; 1 P. 2:24). En aquella cruz, el inocente pagó por los culpables. El justo sufrió por los injustos. El santo murió por los impíos. El Autor de la vida murió para comprar, rescatar, perdonar, reconciliar, justificar y santificar a los pecadores que vienen a él contritos y humillados, para llevarlos a Dios (2 Co. 5:21; 1 P. 3:18; Col. 1:22; Ro. 6:9-11).
Jesús clamó “consumado es” porque llevó a cabo aquello que lo había traído a esta tierra: “dar su vida en rescate por muchos” (Mr. 10:45).
Lo extraordinario de la obra de Cristo es que logró algo que aun toda la humanidad en su conjunto jamás podría alcanzar, ¡ni viviendo un millón de vidas! Jesucristo fue el primero y el último hombre en derrotar al enemigo de todos y en hacerlo, además, de manera definitiva (He. 10:14). En su muerte conquistó a la muerte y todo lo que Dios demandaba de nosotros, pecadores, fue satisfecho por medio de ella. Por eso, en este día celebramos la cruz del que vive por los siglos, tan agradecidos como entusiasmados. Y lo hacemos porque, como Cristo dijo, consumado es. ¡Aleluya, gloria a Cristo!
“No necesito obra hacer, ni rito observar. Me basta que Jesús murió; murió en mi lugar”.[4]
[1] Jorge Manrique Coplas a la Muerte de su Padre (S. XV)
[2] Charles H. Spurgeon Consumado es (Sermón predicado el 1 de diciembre de 1861)
[3] John Stott, La Cruz de Cristo (Barcelona: Ediciones Certeza Unida, 2008), 81.
[4] Himno compuesto por William J. Kirkpatrick (1838-1921).
Comparte en las redes