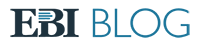¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra santo o santidad? Algunos pensarán en la tradición católica. Unas pocas personas supuestamente llegan a un nivel tan alto de espiritualidad y de buenas obras que son canonizadas como “santos” por la iglesia romana. Ya que la Biblia no enseña esta idea, los creyentes evangélicos la rechazamos firmemente.
Sin embargo, es posible que los evangélicos tampoco entendamos precisamente lo que es la santidad. Para algunos, la santidad comunica primordialmente ciertas reglas que autoridades espirituales imponen sobre sus vidas, especialmente reglas que prohíben actividades que se consideran mundanas o cuestionables. Pero este concepto negativo no capta lo que significa la santidad bíblica. Sobre todo, tales definiciones sugieren un entendimiento equivocado o desequilibrado de la santidad de Dios mismo.
Entonces, ¿qué significa la santidad de Dios? La respuesta es a la misma vez sencilla y compleja. Ya sea en hebreo o en griego, las palabras bíblicas para la santidad claramente conllevan la idea de la separación. Pero hay que preguntar, ¿separado de qué?
La majestad divina
Cuando el Antiguo Testamento describe a Dios como santo, en muchas ocasiones significa que Él está separado de todos los otros seres y de todas las cosas—de todo lo que no es Dios. Esto lo vemos en pasajes que presentan un paralelo entre la santidad de Dios y el hecho que Dios es el único en su clase. Por ejemplo, Moisés canta, “¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas?” (Ex. 15:11) Ana declara: “No hay santo como el Señor; en verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios” (1 Sam. 2:2). Y el salmista agrega, “Santo es, oh Dios, tu camino; ¿qué dios hay grande como nuestro Dios?” (Sal. 77:13).
Este significado de la santidad de Dios ocurre especialmente en el libro de Isaías. “¿A quién, pues, me haréis semejante para que yo sea su igual?—dice el Santo” (Is. 40:25). “Porque así dice el Alto y Sublime que vive para siempre, cuyo nombre es Santo: Habito en lo alto y santo” (Is. 57:15a).
En este sentido amplio, la santidad en realidad no es un atributo de Dios. Se refiere a todos sus atributos, el conjunto de todo lo que le hace Dios, todo lo que le hace incomparable. Dos versículos en Amós refuerzan esta conclusión. En Amós 6:8 El Señor jura “por sí mismo,” por su persona. Pero en Amós 4:2 jura “por su santidad.” De manera que la santidad de Dios equivale a su persona singular.
Siguiendo a Louis Berkhof, se puede resumir este significado de la santidad de Dios en términos de su majestad.[1] Es paralelo a la gloria de Dios, la cual incluye todas las perfecciones que le dan “peso” a su carácter. También se puede usar la palabra transcendencia. R. C. Sproul escribe, “Cuando la Biblia llama santo a Dios significa primordialmente que Dios es transcendentalmente aparte. Es tan exaltado sobre nosotros y tan más allá de nosotros que parece casi totalmente ajeno a nosotros. El ser santo es el ser ‘otro’, el ser diferente de manera especial”.[2]
La pureza divina
Pero la santidad de Dios también tiene un sentido más específico: Dios ama lo bueno y lo recto, y, por lo tanto, existe aparte de todo mal o pecado. Habacuc 1:12 describe al Señor como “Santo mío”. Explicando esto, el versículo 13 declara que Él no puede mirar con aprobación el mal o el agravio.
Estamos hablando aquí de la santidad de Dios en el sentido de su pureza moral.[3] En este sentido la santidad sí es un atributo divino. Caracterizado por virtud perfecta, el Señor no acepta nada que sea impuro, que viole la ética o que sea injusto—no lo practica, no se involucra con ello, no se asocia con ello.
Aunque el Señor es misericordioso y paciente, eventualmente llega el límite de su tolerancia y su santidad/pureza se manifiesta en el juicio. Isaías 5 conecta la santidad de Dios con el castigo que le inflige al pecador que no se arrepiente: “El hombre común será humillado y el hombre de importancia abatido, y los ojos de los altivos serán abatidos. Pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio, y el Dios santo se mostrará santo por su justicia” (Is. 5:15–16). Este aspecto de la santidad no ocurre sólo en el Antiguo Testamento. En Apocalipsis, los mártires de la Gran Tribulación ruegan, “¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra?” (Ap. 6:10b).
Muchos teólogos han razonado que la santidad, en el sentido de la pureza, es el atributo fundamental entre todos los atributos morales de Dios. Es decir, la pureza divina regula o gobierna los otros atributos. Es verdad que la Biblia también le asigna un lugar especial al amor de Dios (1 Jn. 4:8, 16). “Pero el amor no es auto-regulador y auto-director; por lo tanto, la santidad debe gobernar el amor porque el amor en y de sí mismo tiende a ser tornadizo. Y lo que regula o forma una norma para el amor debe, en ese sentido, tener prioridad sobre éste”.[4]
Conectando las definiciones
A la misma vez que existe una distinción entre los dos sentidos de la santidad divina, existe también una conexión importante entre los dos significados. Randy Jaeggli lo pone de esta manera: “Dios no es santo porque está separado del pecado. Al contrario, Él está separado del pecado porque Él es santo”.[5] Es decir, su pureza absoluta es un aspecto de su majestad, un área en la cual Él es único. De manera que la santidad de Dios es algo esencialmente positivo, no negativo.
La famosa visión de Dios que tuvo Isaías contiene ambos sentidos de la santidad divina. Isaías 6:1 se enfoca en la majestad de Dios: el profeta vio “al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, la orla de su manto llenaba el templo”. Los serafines no tenían pecado de que avergonzarse delante de Él, pero se cubrían sus rostros ya que Dios era tan exaltado sobre ellos (v. 2). Cuando los serafines declararon, “Santo, santo, santo, es el Señor de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria” (v. 3), “Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo” (v. 4).
La respuesta de Isaías recalca la pureza de Dios en contraste con la impureza del hombre: “¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos” (v. 5). Para que Isaías sobreviviera y también pudiera servir al Dios santo, Dios mismo obró para limpiarle de sus pecados (vv. 6–7).
Consagrados al Dios Santo
Cada aspecto de la santidad divina tiene implicaciones para el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento la santidad de Dios, en el sentido de su majestad, tenía implicaciones hasta para ciertas cosas inanimadas. Un pedazo de terreno llegaba a ser santo—diferente, especial—si Dios manifestaba su presencia especial allí (Éx. 3:5). Bajo el antiguo pacto existían días santos (Éx. 20:11), espacios santos (Éx. 26:33–34), vestidos santos (Éx. 28:2) y utensilios santos (Éx. 40:9). Tales cosas fueron santificadas o apartadas del uso común o cotidiano; fueron consagradas porque se les asignó un propósito distintivo en el servicio a Dios.
De igual manera, Dios consagró a ciertas personas para sí mismo. No nos sorprende el que los sacerdotes fueran apartados a una posición especial, dedicados a su ministerio único (Éx. 40:30). Lo que sí es asombroso es que toda la nación de Israel disfrutaba de un estatus consagrado. “Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios; el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra” (Dt. 7:6).
Igual de asombroso es que lo mismo se dice en cuanto a la iglesia de Jesucristo: “Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa” (1 P. 2:9a). Esta realidad nos debiera de llenar con humildad y gozo. Dios no nos ha permitido continuar en nuestros propios caminos, alejados de su presencia y bendición, destinados a la destrucción. Nos ha distinguido, apartándonos para una relación personal con Él. Nos ha considerado como su tesoro especial. ¡Qué maravilla es que tengamos una posición tan digna!
Esta realidad se traslapa con la santificación posicional del cristiano. El Nuevo Testamento describe a todos los creyentes como santos (Ef. 1:15, 18; 3:8, 18; 6:18). Esto incluye hasta los hermanos de la iglesia en Corinto, a pesar de sus grandes fracasos y fallas (1 Co. 1:2; 6:1–2, 11; 2 Co. 1:1). ¿Cómo puede ser? ¡Porque estamos en Cristo! A base de su obra redentora, hemos recibido un veredicto de rectitud absoluta delante de Dios (Ro. 3:21–26) y hemos sido puestos bajo el señorío de su amado Hijo (Col. 1:13).
En un sentido verídico, somos santos ya. Estamos en una categoría única, somos la posesión especial de Dios, hemos sido consagrados a su servicio. Esta verdad nos ministra la estabilidad que necesitamos para mantenernos estables a pesar de nuestras debilidades y nuestros sufrimientos.
Sed Santos
Nuestra santificación posicional también nos provee la perspectiva y la motivación que necesitamos para esforzarnos en la santificación progresiva. Correspondiendo a la santidad de Dios en el sentido de su pureza, el Señor nos llama a una vida pura. Requiere que vivamos de acuerdo a los estándares de la moralidad divina, y esto incluye el que nos mantengamos alejados del pecado.
El Señor le dijo a Israel, “Seréis, pues, santos, porque yo soy santo” (Lv. 11:45). Estas palabras se dirigen también a la iglesia (1 P. 1:15–16). Pablo lo puso de esta manera: “limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios” (2 Co. 7:1b).
¿Por qué es tan crucial nuestra separación del pecado? Porque Dios nos ha destinado a participar en su santidad (He. 12:10). El propósito de nuestra salvación es que Él reciba la gloria por haber perfeccionado en nosotros su propia imagen, la imagen de Cristo (Ro. 8:28–30; Ef. 4:22–24; Col. 3:9–10). Esto culminará cuando veamos a Cristo cara a cara, pero Dios nos mueve en esa dirección al llamarnos a una vida santa ahora (Col. 3:1 ss.; 1 Jn. 3:2–3).
La santificación progresiva involucra que nos apartemos del pecado sea cual sea su manifestación. Resistimos las tentaciones que provienen de nuestra propia carne (Mt. 5:29–30; Ro. 6:1–14; Stg. 1:12–25). No nos dejamos llevar por la influencia de un mundo bajo el dominio de Satanás (Ro. 12:1–2; 1 Jn. 2:15–17). Tampoco le extendemos compañerismo cristiano a aquellos que propagan falsa doctrina (Ro. 16:17–18; 2 Jn. 9–11). Y tristemente, llegarán momentos en que tendremos que alejarnos de aquellos que profesan a Cristo pero que continúan en un patrón desobediente (Mt. 18:15–20; 2 Ts. 3:6–15).
No cabe duda que la santificación requiere labor intensa. Pero Dios también nos provee la habilidad para crecer en la santidad (Fil. 2:12–13). El Espíritu Santo mora en nuestros cuerpos para reproducir en nosotros su santidad (Ro. 8:12–14; Gá. 5:17–26).
La hermosura de la santidad
¡Cuánto nos hace falta que el Señor nos de una visión más clara de su santidad! Así como Isaías, nuestros corazones responderán con adoración y sumisión. Nos humillaría la realidad que el Dios transcendente se ha humillado para morar con nosotros (Is. 57:15). Ya que Cristo murió precisamente para santificarnos (Ef. 5:25–27), dependiendo de su poder creceríamos en la santidad sin la cual nadie verá al Señor (He. 12:14). En vez de ver los requisitos de la vida santa como una carga opresiva, desearíamos la santidad como la meta sumamente hermosa (Sal. 96:9).
[1] Berkhof, Louis. Systematic Theology. 4th ed. Grand Rapids: Eerdmans, 1996, p. 73.
[2] Sproul, R. C. The Holiness of God. Wheaton: Tyndale, 1985, p. 55.
[3] McCune, Rolland. Teología sistemática del cristianismo bíblico. Sebring, FL: Editorial Bautista Independiente, 2018, p. 131.
[4] Ibíd, p, 132-133.
[5] Jaeggli, Randy. More Like the Master: Reflecting the Image of God. Greenville, SC: Ambassador, 2004, p.21.
Otras obras consultadas
Casillas, Ken. Mas allá del capítulo y el versículo: Teología y práctica de la aplicación bíblica. Sebring, FL: Editorial Bautista Independiente, 2020.
Grudem, Wayne. Teología sistemática: Una introducción a la doctrina bíblica. Miami: Vida, 2007.
Comparte en las redes